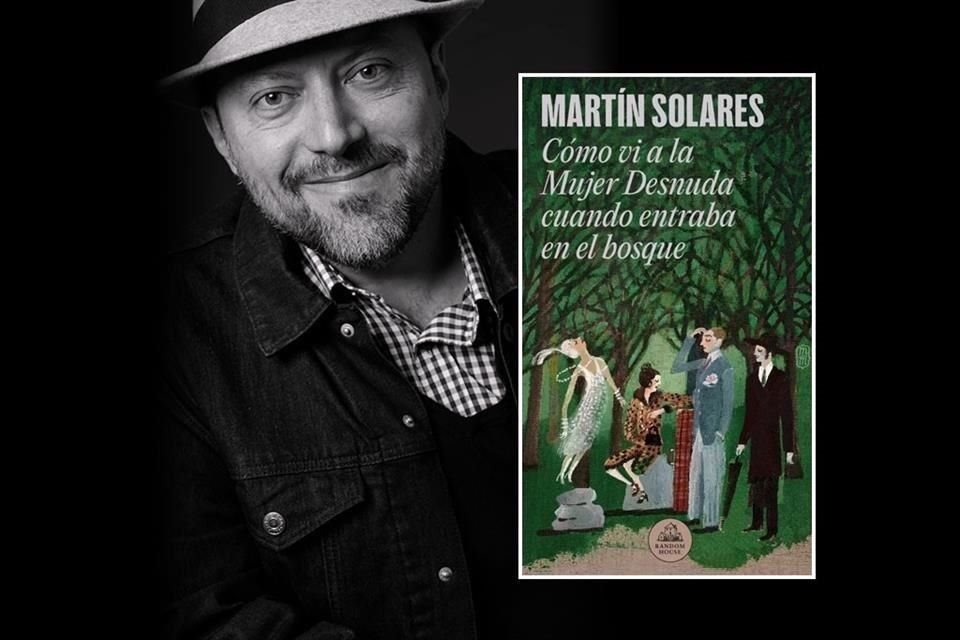El petróleo fluye bajo cada párrafo de Voces de fondo, de María Elvira González Llovera. Para aclarar desde el principio por donde va el cuento, el mene aparece ya en el epígrafe de la novela, mancha de negro no pocas de sus páginas, y queda claro, antes de terminar, que es causa última de los eventos que en ella se cuentan.
La autora se ha propuesto unificar dos sucesos claves del siglo XX venezolano. Dos acontecimientos que, si se juzgan por las tendencias políticas en ellos involucradas, podrían verse como separados y casi que opuestos en sus motivaciones: uno, el golpe de estado contra Isaías Médina Angarita, en 1945; el otro, el ejecutado contra Rómulo Gallegos, en 1948. Voces de fondo, en cambio, unifica ambos sucesos y construye una historia impulsada por la capacidad combustible del petróleo.
El mene, pues, ocupa un lugar central en las páginas de esta novela; es el poder en la sombra que todo lo decide y cuya presencia la narradora actualiza periódicamente para recordarle al lector que las peripecias de los personajes, sean épicas o cotidianas, son siempre alentadas por ese motor oscuro que aparece y desaparece, como la cabeza de un nadador en aguas turbulentas.

Novelar la historia es asunto serio. Centenares de páginas se han escrito sobre cómo incorporar los hechos del pasado a la novela, de modo que el resultado no sea un recuento light de lo ya dicho en los textos de historia.
Si la ciencia histórica tiende cada vez más a la objetividad, tiene sentido esperar que la novela, por el contrario, reconstruya la parte humana, subjetiva del momento temporal en el que ocurren los eventos.
Interactuar de forma verosímil con las figuras del pasado es el gran desafío del escritor de novelas históricas. Hacer posible que esas figuras, usualmente idealizadas por la historiografía, desciendan del Olimpo y se contaminen de las más básicas pasiones humanas.
González Llovera lo logra en especial con Carlos Delgado Chalbaud y no por mera coincidencia.
Al igual que lo hace el petróleo, y dada su participación en ambos eventos, Chalbaud unifica los dos grandes acontecimientos narrados en la novela, es decir, los dos golpes de estado sucedidos en apenas tres años.
Chalbaud es, de hecho, el único personaje histórico que la novelista alcanza a recrear en toda su múltiple y contradictoria dimensión humana. Un personaje sumido en el dilema de un estadista y, a un tiempo, en el drama del más corriente de los ciudadanos. Un ser que se debate entre mantenerse leal a sus principios, errados o no, o dejarse llevar por la marea política.
El resto de personajes del pasado, todos ellos identificados con nombre y apellido, y de quienes se ubica y analiza su rol en los eventos, no suelen sobrepasar la dimensión propia de los caracteres incluídos en un tratado de historia. Es decir, apreciamos su rol, se nos informa de sus lealtades o traiciones, pero todo hecho desde la atalaya del análisis político. Ni siquiera Rómulo Gallegos, a quien sin dudas se trata en la novela con respeto y simpatía, pierde el carácter lejano e intocado de quien está más allá del bien y del mal.
Delgado Chalbaud, en cambio, forma parte integral del cuarteto de personajes esenciales al relato. Las tres mujeres que junto a él integran ese cuarteto, se reparten dos roles diferentes. Cleotilde y Candelaria fungen como narradoras de los acontecimientos, con una objetividad que no siempre permite distinguir una voz de la otra.
El tercer personaje femenino, Vera, es más un símbolo que un personaje literario propiamente dicho; al menos a lo largo de buena parte de la novela. La V inicial de su nombre no es casual. Ella es la Venezuela que a la vez atestigua y padece los efectos del trozo de historia desplegado en la novela. Cronológicamente, el testimonio de Vera se ubica muchos años después del accionar del resto de los personajes y sus intervenciones suelen recordar el papel del coro en las tragedias griegas. Este recurso clásico, utilizado por González Llovera, da paso a una voz colectiva por medio de textos que incluyen poemas y citas de otros autores, interpreta y cuestiona los acontecimientos y encarna, en fin, la Venezuela violada, gráficamente representada en la violación de la propia Vera.
Una novela en cuyas páginas revive una parte esencial de nuestra historia; con una prosa ágil que salta indetenible de un suceso a otro, sin ninguna concesión al aburrimiento.












Escritor, doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Iowa, magíster en Literatura Latinoamericana y profesor jubilado de la Universidad del Zulia. Fue galardonado con el Premio Regional de Literatura Jesús Enrique Losada (2000). Asimismo, se hizo acreedor del segundo lugar del concurso Los niños del Mercosur, de la editorial Comunicarte (Argentina, 2007).