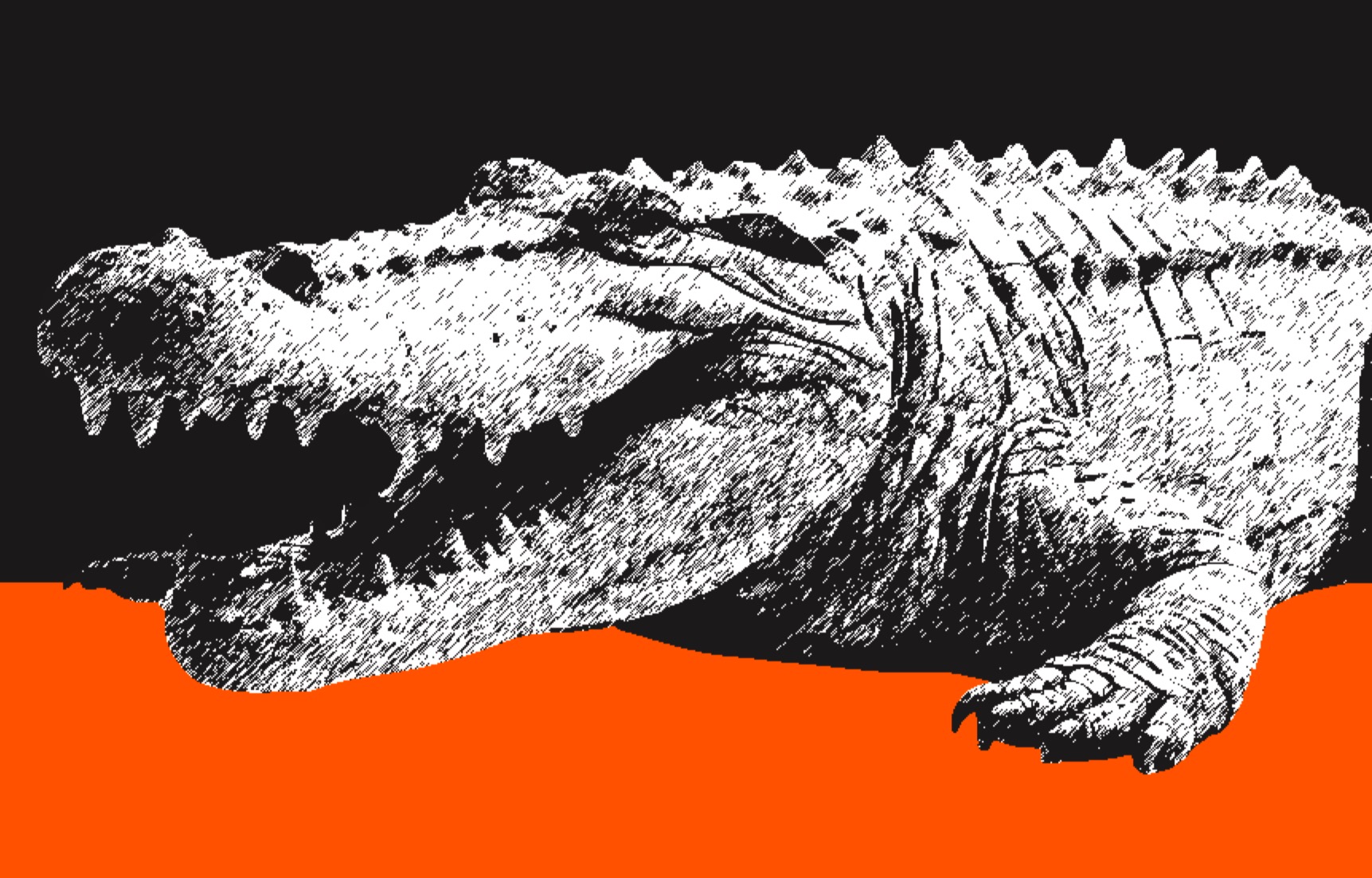Cada época define qué es un clásico en cualquiera de las artes. Algunos autores se resisten a que sus obras cobren tal distinción porque esta se distancia de su tiempo. Prefieren verla sin polvo sobre sus portadas, en el caso de los libros.
También la palabra clásico cobra diferentes significados con el tiempo y con las obras. Pero a Rómulo Gallegos nada de esto parecía preocuparle una vez que sus novelas y cuentos comenzaron a tener el interés literario, que con el tiempo lo hizo trascender como un escritor, más que nacional, internacional.
En España apareció la primera edición de Doña Bárbara, en 1929, y recientemente la editorial venezolana Garzamora salió al ruedo editorial con una edición impecable que pareciera una novedad. Al fin de cuentas, Rómulo Gallegos es tan contemporáneo que regresa siempre con cada generación.

Algunos críticos lo encasillaron en un género que llamaron “criollismo”, sin embargo es inevitable nombrar a Doña Bárbara cuando se habla de literatura.
Julio Cortázar desconfió de la pregunta de Mario Vargas Llosa (1965): “—Hay quienes piensan que la «novela de la tierra» es la más auténticamente latinoamericana”. El autor de Rayuela respondió que si “por tierra se entiende el drama del hombre americano en su paisaje desmesurado (paisaje cotidiano, social, ideológico, histórico), no puede sorprender que de esa situación profundamente trágica haya surgido una novelística sobresaliente. Así, dados los llanos de Venezuela y sus condiciones de vida y de muerte, Doña Bárbara es casi una fatalidad”.
Las situaciones extremas generan conflictos que Gallegos supo colocar en personajes, espacio y tiempo. En 1967, Carlos Fuentes publicó un artículo sobre Cien años de soledad, aún inédita, de la que tan solo había leído 80 cuartillas y no pudo evitar mencionar la novela de Gallegos: “Cien años de soledad re-inicia, re-actualiza, re-ordena —hace contemporáneos— todos los presentes de una zona de la imaginación que parecía perdida para las letras, sometidas para siempre a la pesada tiranía de Doña Bárbara”.
Paradójicamente, Gallegos escribió contra ciertas tiranías que luego terminaron siendo un peso para que flotaran nuevas generaciones de escritores. Si eso sucedió con autores como Cortázar, Fuentes, Gabriel García Márquez, entre otros, como Camilo José Cela que por encargo de Marcos Pérez Jiménez escribió La Catira, también en nuestro patio para nuestros escritores de alguna manera era una vara que debían superar.
Orlando Araujo en Narrativa venezolana contemporánea colocó a Doña Bárbara como el cierre de una temática novelística que comenzó con Peonía (1890), de Manuel Vicente Romero García. Pero este fue el comienzo de una “crisis” en la literatura nacional. Es cuando surge un “movimiento renovador que, entre 1930 y 1940, nos ofrece una media docena de novelas (Las lanzas coloradas, Cubagua, Canción de negros, Mene, Puros hombres, Fiebre) que son distintas y que se desprenden y se divorcian del esquema típico de la novela criollista”.
Mientras se escribía y discutía sobre la nueva narrativa venezolana, Rómulo Gallegos viajó a Hollywood, Estados Unidos (1939), para afinar los detalles de una supuesta producción cinematográfica de la novela. Finalmente se llevó al cine en 1943 con la caracterización de la actriz mexicana María Félix como Doña Bárbara. Esta versión contó con la participación de Gallegos como libretista junto con el director Fernando de Fuentes.
Posterior al fallecimiento del escritor aparecieron otras versiones fílmicas, pero en vida vio como su obra se convirtió en radionovelas y telenovelas. Incluso hasta una ópera llegó a montarse en el Teatro Municipal de Caracas (1966) con libreto de Isaac Chocrón y participación de la mezzosoprano Morella Muñoz.
Doña Bárbara es más que un clásico, es la punta del iceberg de la literatura venezolana sin pretender ser la suma de la cultura nacional. Rómulo Gallegos se acercó a los dramas humanos de su tiempo, que es el de todos los tiempos. No es casualidad que por ello termina siendo catalogado como el escritor nacional por excelencia.
Escritor, periodista y editor. Presidente del Centro Nacional del Libro desde noviembre de 2018. En febrero de 2019 asume la Dirección General de la Fundación Editorial El perro y la rana y en agosto es nombrado Viceministro de Fomento para la Economía Cultural. Es autor de los libros de cuentos El bolero se baila pegadito (1988), Todo tiene su final (1992) y de poesía Algunas cuestiones sin importancia (1994). Es coautor con Freddy Fernández del ensayo A quién le importa la opinión de un ciego (2006). Gracias, medios de comunicación (2018) fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo en 2019, mención Libro. Actualmente dirige y conduce Las formas del libro.