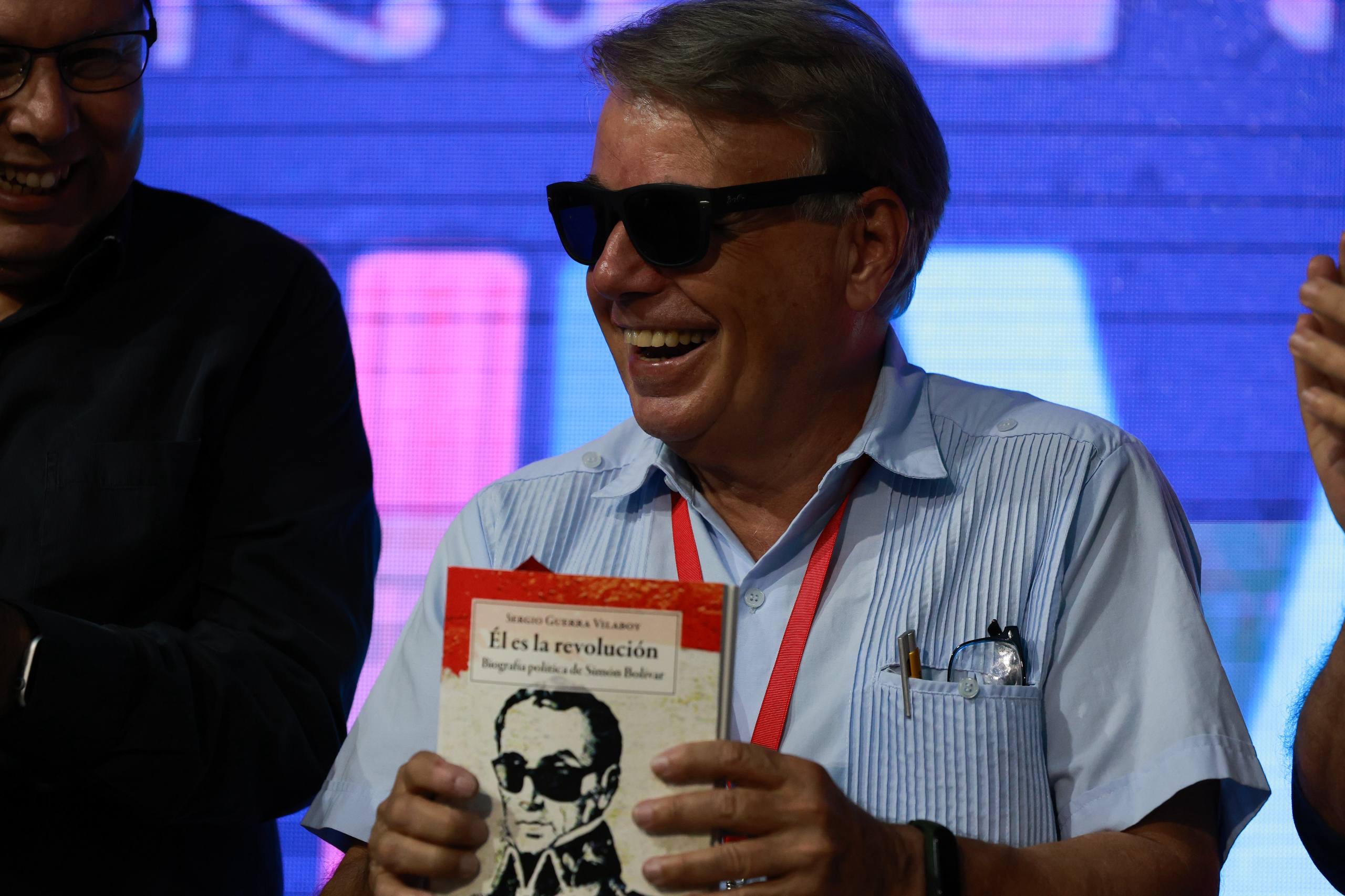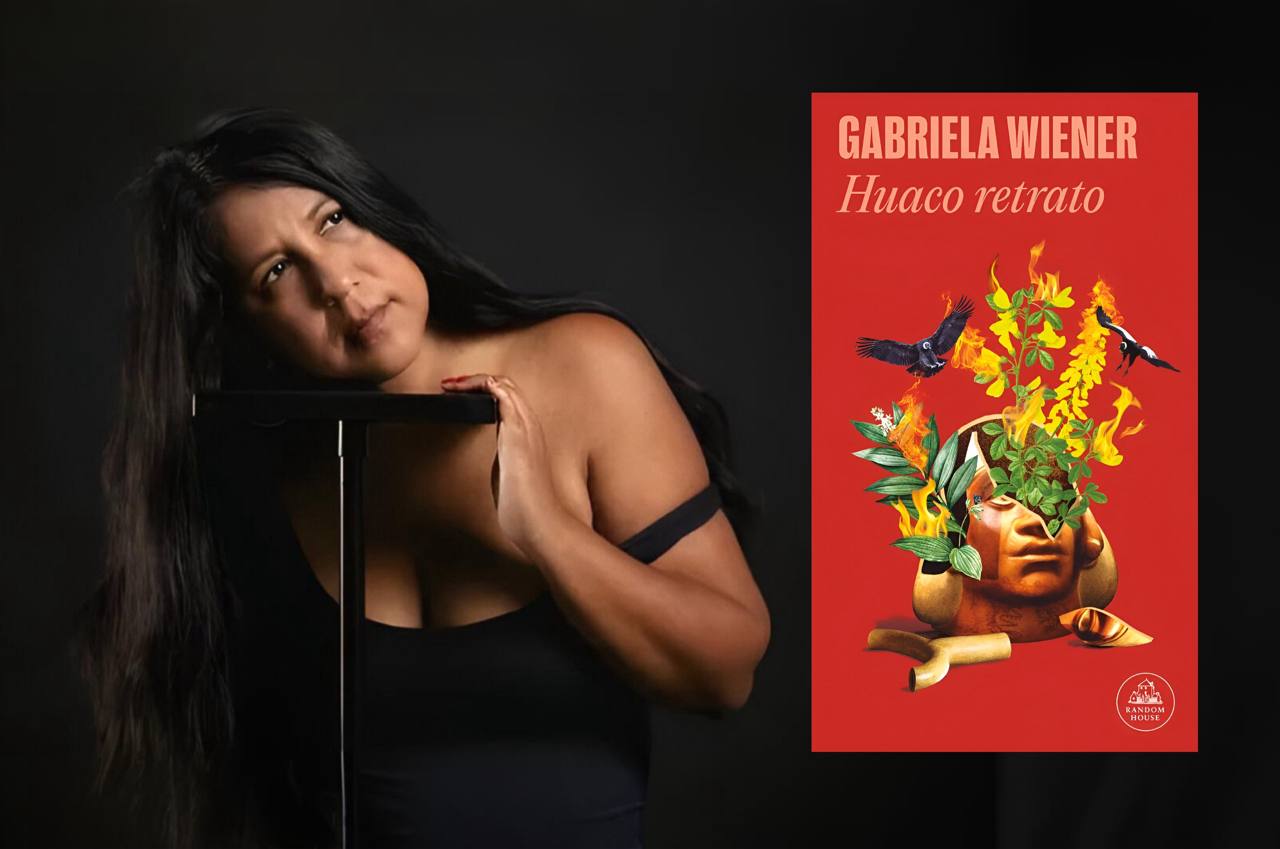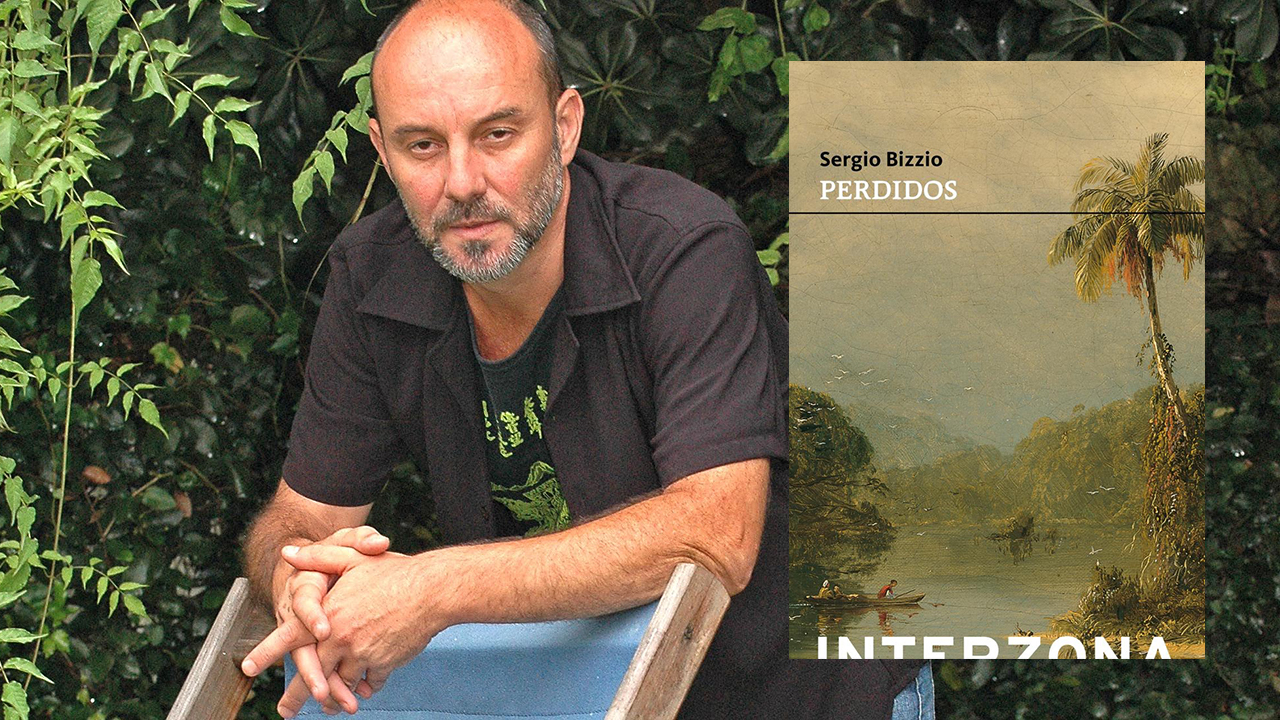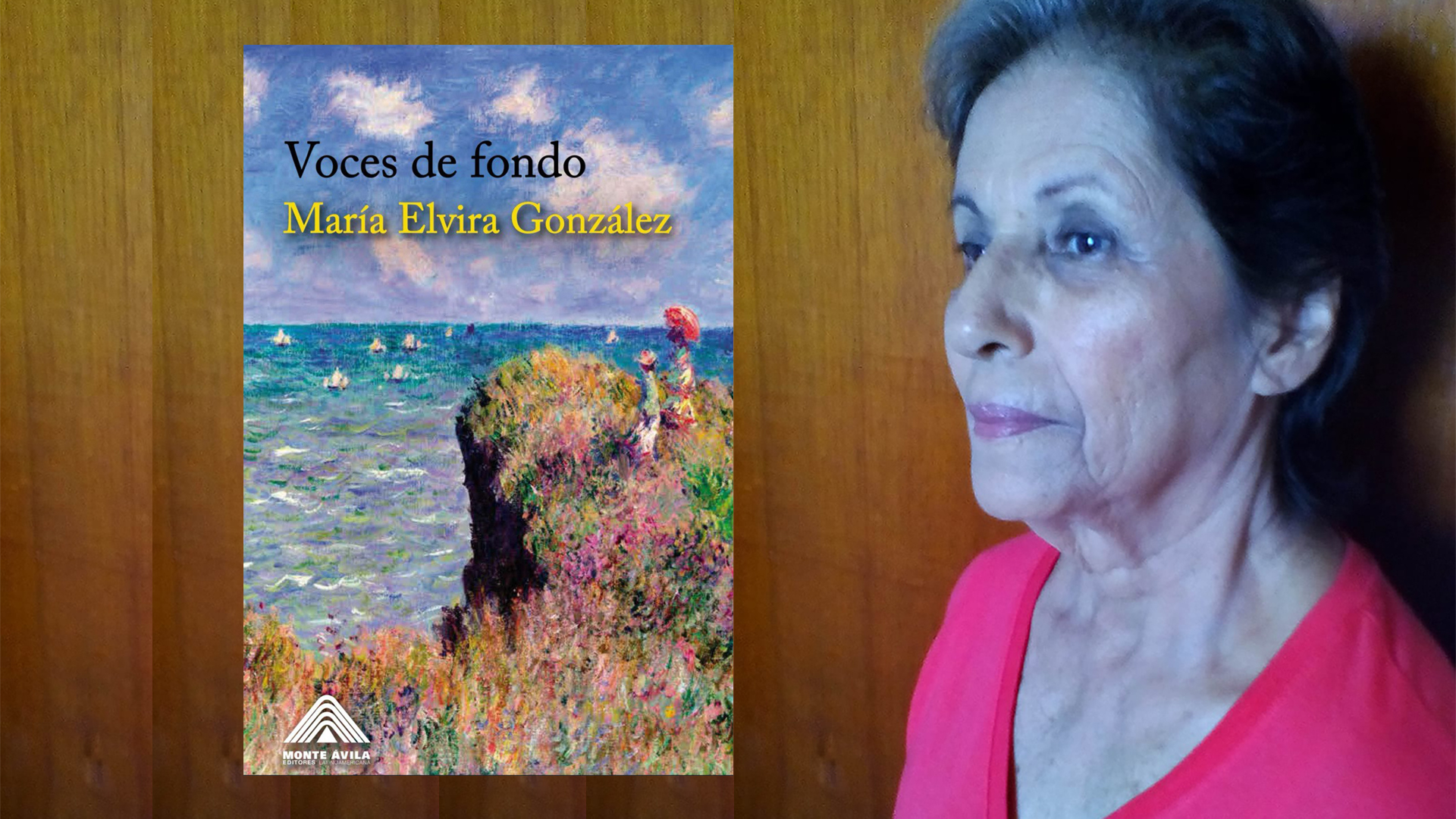La escritora colombiana Laura Restrepo renunció a participar en el Hay Festival 2026 de Cartagena a mediados de diciembre de 2025 por una cuestión de principios. Lo hizo porque invitaron para la recepción principal a María Corina Machado —que no es escritora ni mucho menos una pensadora—, quien había solicitado la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Para la autora de Delirio esto es inadmisible, puesto que la soberanía es inviolable. Otros dos escritores también hicieron pública su renuncia a participar por similares motivos, el colombiano Giuseppe Caputo y la dominicana Mikaelah Drullard.
Los organizadores del Hay Festival dijeron que ellos no tomaban partido y que ese era un espacio para el debate. Sin embargo, queda claro que no hay imparcialidad cuando la actividad preparada para Machado se llama “La voz de la esperanza”.
“Dime tú —reflexiona Restrepo en conversación con Juan David Correa— si a uno de los chavistas le hubieran dado en el Hay un espacio para que hablara, a Diosdado Cabello o a algún otro, que se llamara «La voz de la esperanza»”.
Afirmó que no era tan sencillo sentarse a escuchar a Machado “cómo era bueno que el señor Trump invadiera nuestros países”. Para Restrepo esto “no es digno”. Tampoco para quienes creemos en la soberanía y la independencia.
Nada de esto que ha sucedido con el Hay Festival es nuevo. A finales del siglo XX apareció el libro La CIA y la guerra fría cultural, de la periodista e historiadora británica Frances Stonor Saunders, una investigación exhaustiva que revela cómo la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizó acciones encubiertas y de propaganda para promover la cultura y el pensamiento liberal —también conservador— a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Financiaron organizaciones culturales, periódicos y revistas —inclusive algunas de izquierda con posiciones críticas a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Para EEUU no solo las embajadas y consulados son sus territorios en el mundo. También sus empresas y fundaciones establecidas en otras latitudes son consideradas territorio del imperio estadounidense.
La transparencia del origen de los fondos que recibe el Hay Festival son dudosos, ya que no son públicos, sugiriendo que provienen de los boletos y la asistencia a las actividades “culturales” que ofrecen. Una consulta por internet reporta que reciben patrocinio de Ford Foundation, Open Society Foudations (George Soros), entre otros, y de embajadas “aliadas tradicionales”: Reino Unido, EEUU, Alemania y Francia.
No es necesario acusar a nadie de ser agentes del Imperio. A veces ni siquiera tienen que recibir órdenes, ya que estas son tácitas. Quienes dirigen el Hay Festival están en sintonía con toda la propaganda que ha promovido el Imperio estadounidense bajo los slogans de “esperanza”, “libertad” y “democracia”.
También son sus aliados —patrocinadores— los medios de comunicación de Colombia y estos necesitan hacer de una opinión una noticia. En este caso, la de su candidata guerrerista y entreguista de la soberanía. No para llevar la contraria, sino para fortalecer el discurso que es diseccionado desde los medios hegemónicos.
La literatura pasa a un segundo e, incluso, último plano. Algunos escritores que decidieron mantener su participación en el Hay Festival seguramente sopesaron su decisión, puesto que está en juego el mercado editorial en donde tienen que sobrevivir. Las posturas de Restrepo y Drullard las mantienen con dignidad y argumentos que tienen que ver con principios que son inclaudicables. No andan arrodillándose ante el imperio. Sus obras y posiciones políticas son senderos que se bifurcan.
Algunos desconocen la propaganda encubierta o se hacen la vista gorda. También hay quienes le hacen el juego al imperio estadounidense como acólitos disciplinados sin ningún rubor. Las bombas que lanzaron sobre Caracas y la muerte de más de un centenar de personas para secuestrar al Presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores son daños colaterales. Mantenerse entonces en el Hay Festival es más que un delirio.
Escritor, periodista y editor. Presidente del Centro Nacional del Libro desde noviembre de 2018. En febrero de 2019 asume la Dirección General de la Fundación Editorial El perro y la rana y en agosto es nombrado Viceministro de Fomento para la Economía Cultural. Es autor de los libros de cuentos El bolero se baila pegadito (1988), Todo tiene su final (1992) y de poesía Algunas cuestiones sin importancia (1994). Es coautor con Freddy Fernández del ensayo A quién le importa la opinión de un ciego (2006). Gracias, medios de comunicación (2018) fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo en 2019, mención Libro. Actualmente dirige y conduce Las formas del libro.