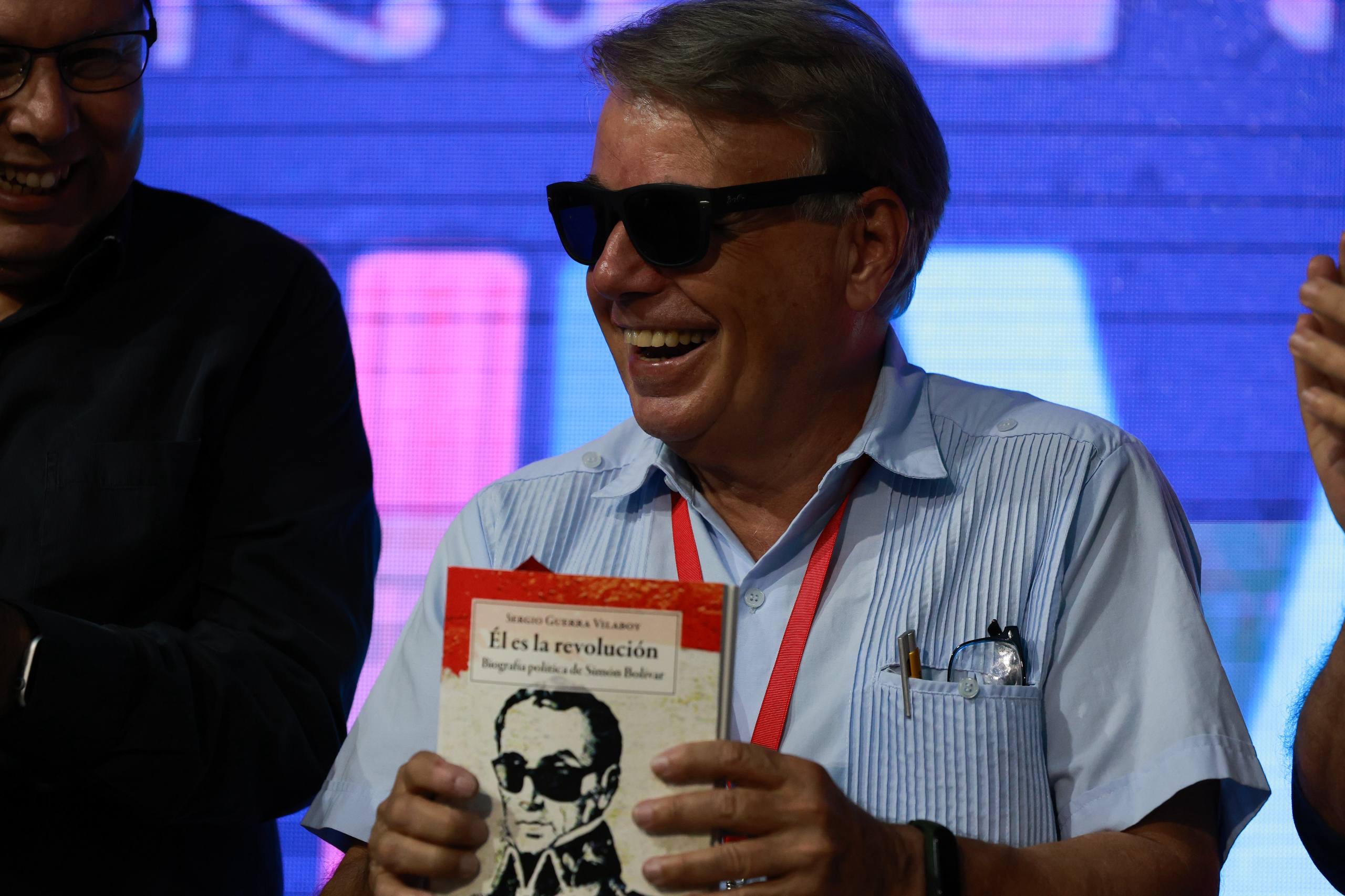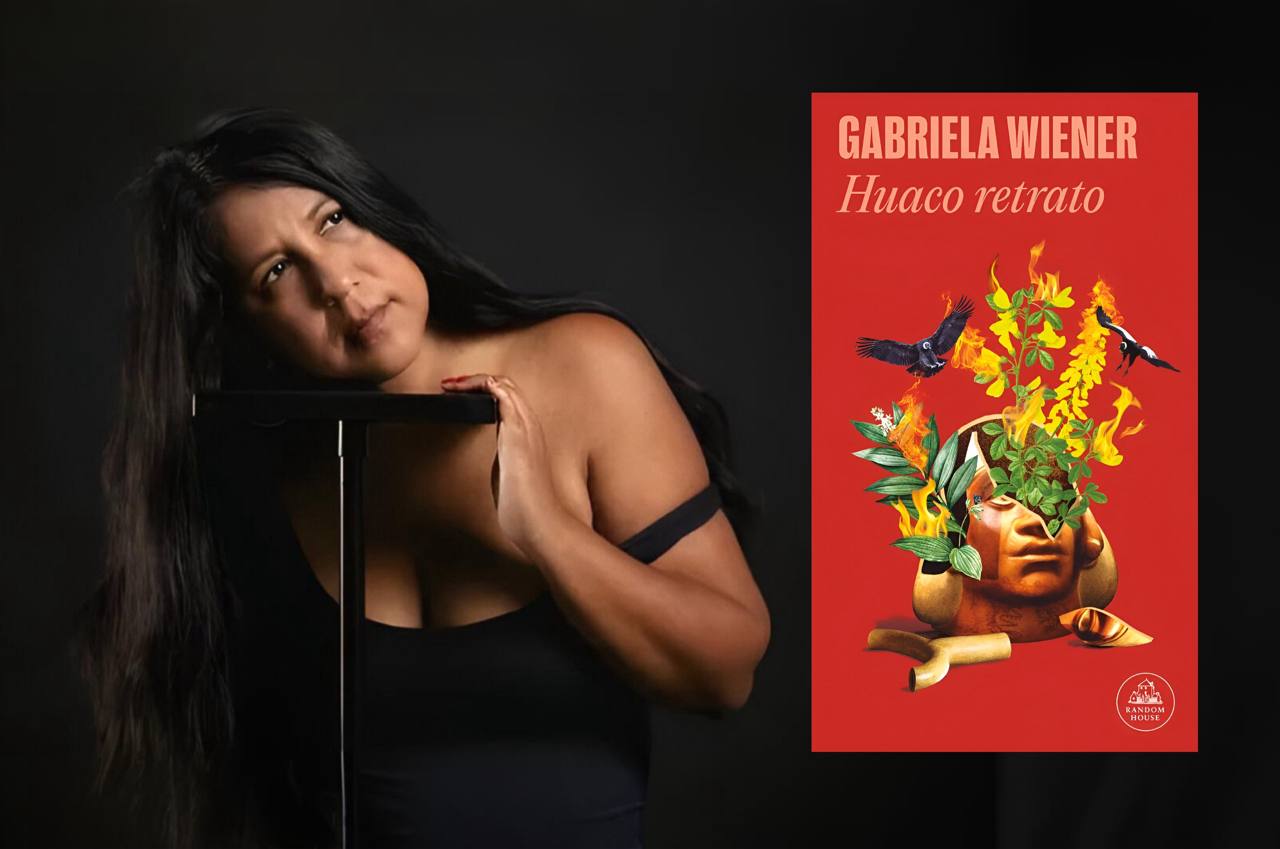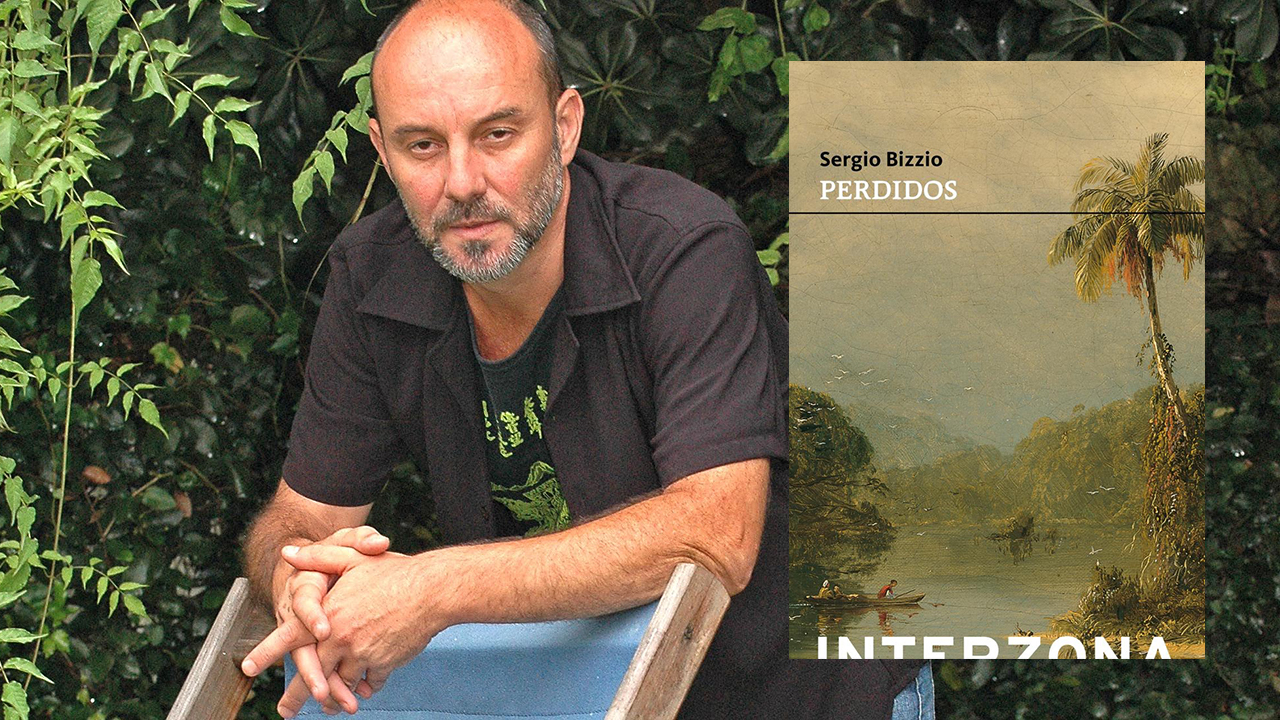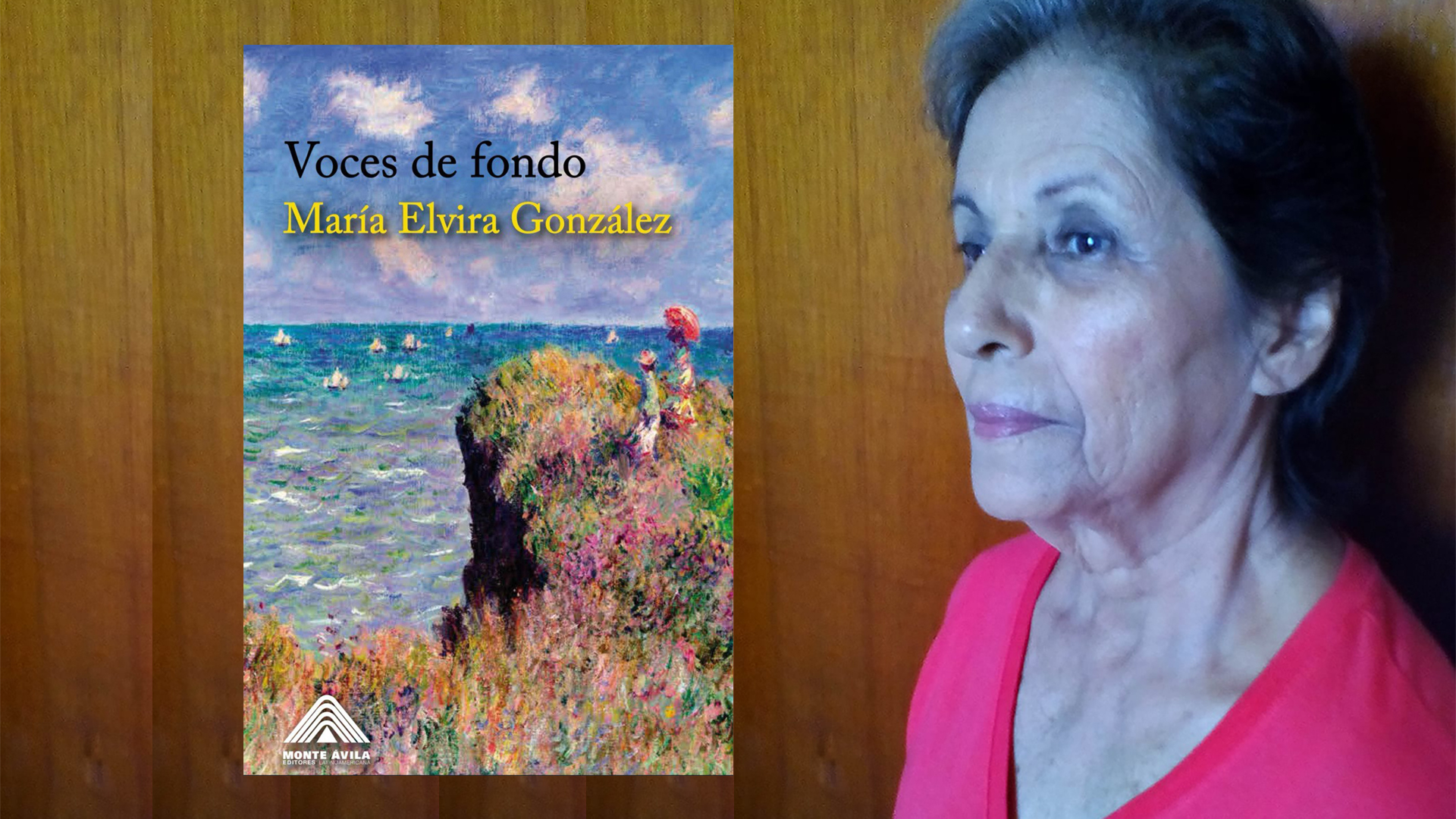Las redes sociales están inundadas de mensajes sin orden ni pertinencia aparente, puesto que de alguna manera el algoritmo los organiza de acuerdo a gustos y tendencias. Aparecen mezclados los personales con los políticos y comerciales, que luego pasan a ser personales. La información está manoseada por la opinión. Sin embargo, el asunto es el destino de los mensajes que cuentan las vidas de esas personas.
Viaje en torno de mi cráneo (2007) es el más célebre de los libros del escritor húngaro Frigyes Karinthy. Aunque ha publicado novelas y cuentos, esta crónica se puede leer como una novela porque detalla un momento de su vida y de quienes lo rodearon una vez que encontraron un tumor en su cabeza en 1934. El libro lo dedica “por encima de todos los mitos y leyendas […] a la ciencia auténtica y noble, que jamás ha sido tan intolerante con la superstición como la superstición ha sido con ella”.
El prologuista de la edición argentina, Juan Forn, detalla dos años después de publicado el libro, Karinthy cayó “muerto de golpe mientras se ataba los cordones de sus zapatos, a pocos meses de que Hitler invadiera Polonia y empezara la Segunda Guerra Mundial”.
Esta segunda versión en castellano tiene por título Viaje alrededor de mi cráneo (Tusquets, 2017), de la que podríamos hacer largas disertaciones en contraste con la española, pero eso se lo dejamos a los lingüistas. El libro apareció originalmente en 1937, en Hungría. De la lectura se desprende que los textos fueron publicados en la prensa porque, a excepción de un capítulo, todos guardan la misma extensión. Fue la forma de retribuir a los lectores preocupados que habían aportado para financiar su operación.
Karinthy consideraba que todo lo que escribía de alguna manera formaba parte de su vida. Entre sus páginas se puede constatar que una frase que se cree es de “El Padrino”, en Budapest parece que era una expresión corriente: “No acepto un no por respuesta”.
En su crónica aporta consejos para la escritura: “Un escritor progresista y potente debe emplear palabras enérgicas, no es época para complacerse en morbosidades, a la manera de los cándidos y blandos impresionistas de antes de 1914. El arte no es un estado relativamente enfermizo: al contrario, es más bien una salud especial y superior”.
Le preocupa la verdad, pero la realidad se impone, aunque sea difícil comprenderla. La historia está determinada por cómo se escribe, así sea sobre su propia vida: “Antes de que el escritor acostumbrado a inventar distorsione la realidad en nombre de la composición y de la política de los efectos, creyendo en su orgullo ciego que hay situaciones en las que se debe dar preferencia al interés artístico por encima de la pura verdad, debo decir que la realidad como género literario no necesita, ni en la exposición ni en la composición, de las correcciones del artista, por la sencilla razón de que ella misma va componiendo y agrupando los hechos a su manera”.
Leyó con fruición estudios científicos que luego tuvieron que ver con los síntomas que padecía y por ello estaba consciente de su destino. Es una historia que, a la luz de los acontecimientos recientes en nuestra Patria, nos permite afirmar que estuvimos más conscientes desde que Hugo Chávez fue derrocado en 2002. La barbarie se ha desatado por las riquezas minerales, naturales, pero sobre todo por el “excremento del diablo”, el petróleo.
El Presidente Nicolás Maduro conocía su destino personal y el de Venezuela. Una vez secuestrado y en “las entrañas del monstruo”, como dijera José Martí, aparece ante el mundo con coraje y dignidad.
Nicolás o “Nico”, como lo llama cariñosamente el pueblo, hizo énfasis en los misiles del imperio que habían caído antes del 3 de enero, deformando realidades, imponiendo fake news que las redes sociales difundieron junto con los medios de comunicación hegemónicos. La guerra es total, como hace 200 años, dos mil, siempre. El imperio deshumaniza a quien luego masacra. Nada ha cambiado.
Viaje en torno a mi cráneo es sobre la vida de un hombre. Pero este artículo está unido al pueblo que desde cualquier rincón de Venezuela y el mundo pide la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Escritor, periodista y editor. Presidente del Centro Nacional del Libro desde noviembre de 2018. En febrero de 2019 asume la Dirección General de la Fundación Editorial El perro y la rana y en agosto es nombrado Viceministro de Fomento para la Economía Cultural. Es autor de los libros de cuentos El bolero se baila pegadito (1988), Todo tiene su final (1992) y de poesía Algunas cuestiones sin importancia (1994). Es coautor con Freddy Fernández del ensayo A quién le importa la opinión de un ciego (2006). Gracias, medios de comunicación (2018) fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo en 2019, mención Libro. Actualmente dirige y conduce Las formas del libro.