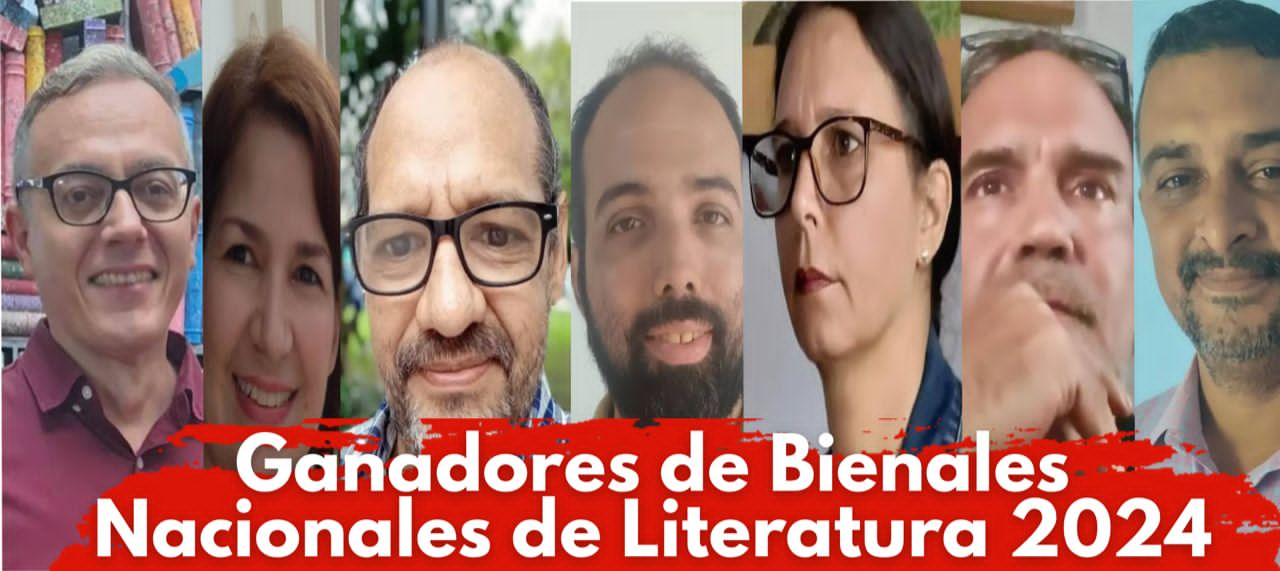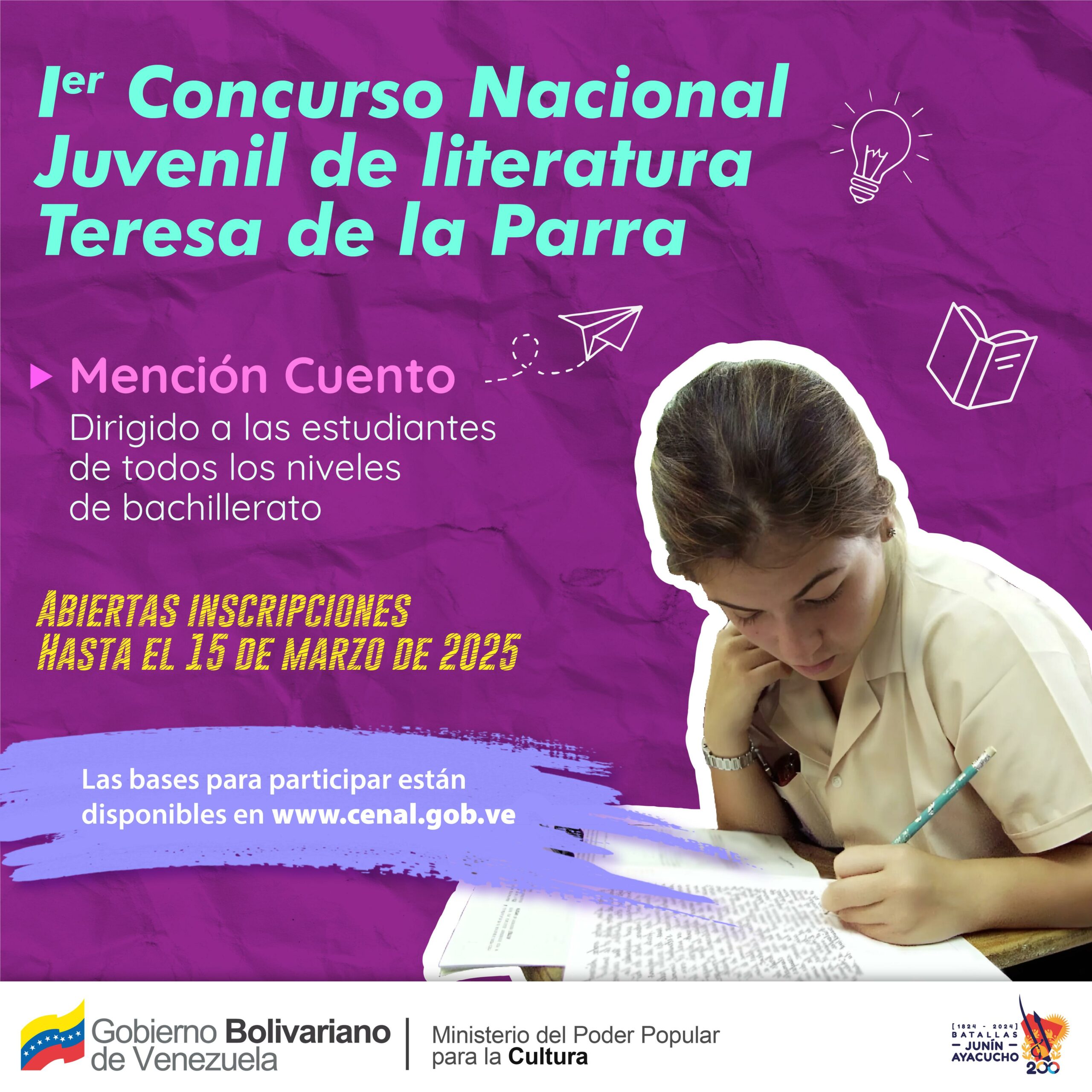Las historias del pasado podrían ser un retrato de la actualidad o, tal vez, una forma de entrar en el tiempo que nos permite comprender el presente. De hecho, existe la tesis de Giorgio Agarben que quienes formaron los cimientos del pensamiento filosófico y político son nuestros contemporáneos, aunque esos hombres y mujeres hayan pertenecido a diferentes épocas.
El cine de Hollywood ha dejado una impronta en la creación de una imagen de los griegos y romanos de hace más de dos milenios. De estos últimos, han presentado a emperadores que fueron guerreros y algunos terminaron asesinados por sus delirios. La impresión que dejaron es que los atacó una epidemia de locura
A esa imagen también ha contribuido, en buena medida, la literatura. Pero Marco Aurelio y los límites del imperio, la más reciente novela de Pablo Montoya, rompe con esos mitos al presentar a un emperador con sus disquisiciones filosóficas y humanas.

El narrador de Montoya se pregunta: “¿cómo separar el pensamiento del poder político? ¿Cómo negar que la filosofía, en esa larga senda que une a Grecia con Roma, había superado el aposento familiar para ir ascendiendo hasta el control de los asuntos públicos?”.
Inmediatamente se responde: “Es más, lo que me ha llevado a la cima del imperio —asumir el poder con la convicción y el respeto exigidos— es saber que tengo de mi lado a la razón. Creo en ella y en su injerencia frente a la construcción de nuestro presente. Roma y su discernimiento de la criatura humana han sido ante todo la lenta y progresiva elaboración de un modelo en el que política y filosofía han de abrazarse. Por ello es lógico, propio de su avanzar en el tiempo, que hombres razonables o militares sensatos, y no payasos megalómanos y sedientos de violencia, sean quienes controlen las riendas de la administración del imperio”.
Montoya retrata una época, y podemos reflexionar sobre el imperio actual en donde abraza la guerra y el capital. Acumular y doblegar, sin dejar de lado aquella Roma sangrienta. Nada es idílico. Especialmente, porque la novela mantiene el hilo conductor del pensamiento de quienes se impusieron sobre otros pueblos y los esclavizaron.
La filosofía podría considerarse que era una abstracción que pasaba por la comprensión de las almas hacia lo humano mientras en la práctica hacían la guerra, aunque la época que se relata es la que fue considerada como pax romana.
En Marco Aurelio y los límites del imperio se mantiene la misma imagen y los mismos criterios sobre los bárbaros, que son considerados sinónimo de “bestias”, “salvajes”, porque usa como fuente los testimonios del emperador.
El origen de la palabra bárbaro “proviene del griego barbaros, un vocablo de formación onomatopéyica usado por los griegos para referirse a los extranjeros cuyas lenguas no entendían y de quienes solían comentar que únicamente sabían decir bar, bar, bar”, explica Ricardo Soca en La fascinante historia de las palabras y nos advierte que el “prejuicio de los griegos está presente en todas las civilizaciones, que ven como ‘extraño’ o ‘enemigo’ todo lo que es ajeno a ellas”.
Atila, rey de los hunos, es considerado bárbaro, pero también lo fue Aníbal, cuya travesía por Los Alpes inspiró a Simón Bolívar para atravesar con éxito Los Andes.
El historiador Miguel León Portilla recoge en Visión de los vencidos la misma pregunta de hace casi cinco siglos: “‘¿Quiénes son esos salvajes?’, dice el tlapaneca otomí Hecatzin cuando va a atacar a los españoles”.
“Sobre salvajes” es el poema que Gustavo Pereira escribió a inicios del siglo XXI en plena discusión política de la Constituyente. Algunos políticos consideraron irrelevante polemizar sobre nuestros pueblos originarios para no darles protagonismo en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mientras que el poeta les dio la razón con la poesía.
Pablo Montoya comenzó a escribir la novela cuando la pandemia del Covid-19 mostró la peor cara. Y así empieza Marco Aurelio y los límites del imperio, con una peste —y la muerte rondando—. La de los imperios, hasta ahora no ha cesado, tampoco sus límites.