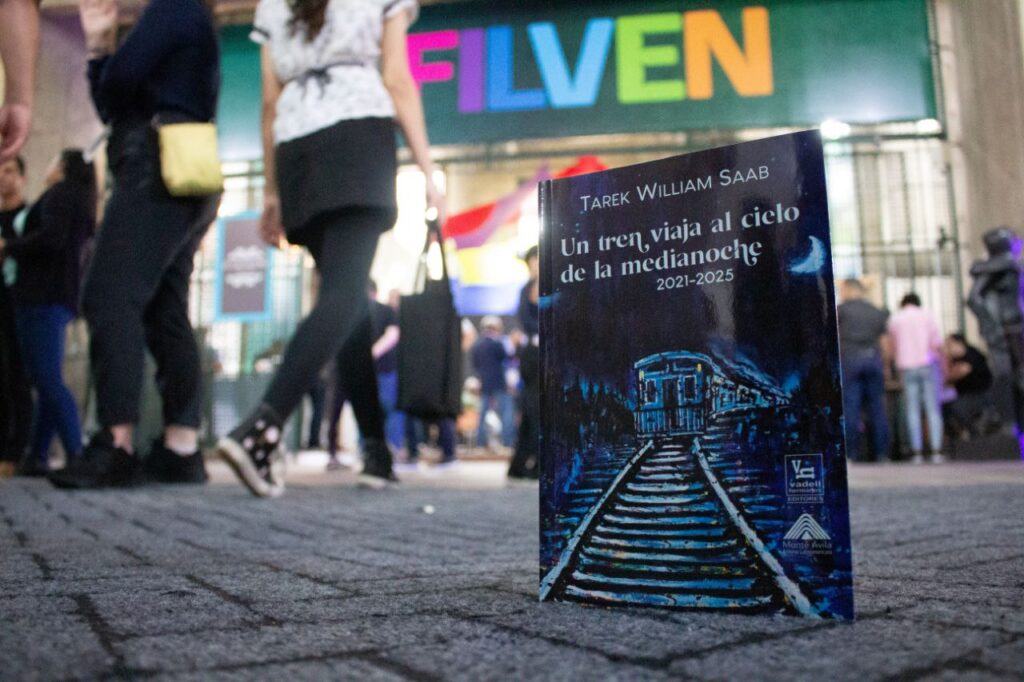Literatura, más allá de lo que los diccionarios de las reales academias puedan decir, es un viaje. Y si queremos buscar certezas, una sola prueba, se puede conseguir con la La sed se va con el río, de la escritora colombiana Andrea Mejía, que resultó finalista de la XXI edición del Premio Internacional Novela Rómulo Gallegos.
También es una búsqueda, que en lo estrictamente literario tiene muchas implicaciones, puesto que Mejía nos sumerge en una o varias historias cotidianas que traspasa el tiempo como si fuera uno solo, lineal, pero estimado lector, la historia es tiempo pasado, pero se escribe en presente porque puede estar ocurriendo en este instante en cualquier pueblo de Colombia, aunque sus pobladores desconocen que existe ese país.
Sus personajes vivos o muertos están en la búsqueda de sus vivos o muertos, incluso de sus cenizas. Algunos perdidos, otros desaparecidos, sin alusiones a nada que pueda parecer a lo que ha padecido el pueblo colombiano después de una guerra que pareciera no terminar.
Es una historia con alucinaciones en donde la naturaleza genera algo mítico que, desde otras latitudes, utilizan el marco del realismo mágico para describir estas tierras. Y no les falta razón, porque ciertas historias superan a las ficciones.
Sin embargo, La sed se va con el río me transporta a los años 80, cuando Griselda Navas, profesora de Lengua y Literatura del Liceo Fermín Toro, nos explicó con fragmentos de María, de Jorge Isaacs, como la naturaleza cobra un papel importante en la novela al punto que el autor la humaniza.

Nada ha cambiado, sólo la experiencia literaria acumulada se ve reflejada en esta nueva generación de escritores colombianos que han logrado zanjar diferencias con aquella que cabalgó junto al boom de Cien años de soledad y que terminó por emular la prosa de Gabriel García Márquez.
Tuvo que pasar una par de décadas para que nuevas generaciones de escritores tomaran rumbos diversos. Santiago Gamboa dijo en una oportunidad que logró zafarse de imitar al Gabo porque lo leyó como si fuera un clásico de la literatura.
La novela de Mejía bebe de la literatura colombiana, así como sus personajes beben el líquido destilado de los bejucos por Jeremías o Esther, que hacen que aligere el cuerpo y el alma.
La muerte no es muerte, ni es ceniza. La Virgen con oro o sin él tiene el don de estar cuando no está porque se la nombra. El cielo no es el cielo sin el viento. Así va la literatura de Andrea Mejía, con elogios bien merecidos, porque no pocas veces se consigue una narrativa que siendo una historia cotidiana logre con serenidad contar una y otra vez que algo sucedió en el pueblo.
La muerte, un incendio, la desaparición de un personaje o de la Virgen son parte de la vida y de un territorio único, frágil, de donde nadie puede escapar.
Alguien llega al pueblo, la narradora, por ejemplo, que está desde el principio porque alguien tiene que narrar, pero no está claro, porque no hay quien encomiende a quién para ser el narrador o narradora. Los personajes van apareciendo sin orden cronológico o es lo que el lector termina por creer, como si fuera parte de la historia y también termina ingiriendo el brebaje de bejuco de Jeremías o Edith.
Todo depende en qué época se sitúa o advierte estar el lector, en dónde quiere que su alma desaparezca o sus cenizas se las lleve el viento.
La travesía de Andrea Mejía es para llegar a ninguna parte, porque nadie puede apartarse de dónde está, por más que se aleje, incluso el lector, siempre va a estar en el mismo sitio.
Quien está perdido, deambula a lo largo de la historia, mientras el lector se va sumergiendo en las vidas y muertes que nadie lamenta, “…ella sabe que la vida es más que los árboles entreverados en el patio, más que el sonido de las ranas y la lluvia escurriendo entre los árboles. Más y también menos”.
Andrea Mejía en La sed se va con el río se da la mano con Umberto Eco en Seis paseos por los bosques narrativos: “Pobre del texto si dijera todo lo que su destinatario debería entender: no acabaría nunca”.
El río está ahí, lo escuchamos, aunque no lo veamos.