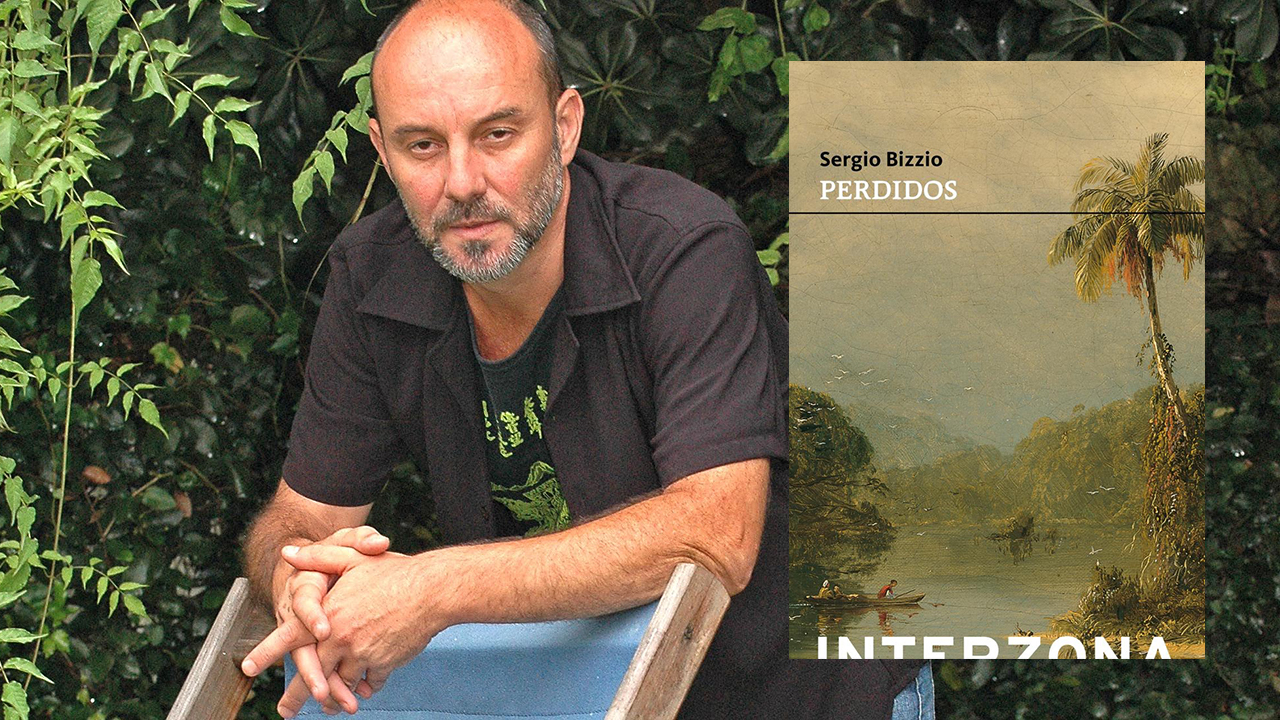Laura Restrepo, la conocida novelista colombiana, y al menos otros dos escritores se han negado a asistir al Hay Festival para no coincidir allí con María Corina Machado. No han querido, dicho en pocas palabras, compartir con el fascismo.
Ya sabemos que eso de ser apolítico es una falacia, pero en el caso de los escritores declararse neutral es doblemente falso.
Cuentan que alguien le preguntó a Jorge Luis Borges qué pensaba de la literatura comprometida.
—Pues que se case —-dicen que respondió.
Sea cierta o falsa la anécdota, lo cierto es que no se habla mucho en estos días de ese asunto de la literatura y su compromiso social. Lo que en otros tiempos fue una discusión que involucró a escritores de la talla de Charles Dickens, Jean Paul Sartre y Bertolt Brecht, por solo nombrar a tres, se subsume en nuestro tiempo en la apuesta individual de cada escritor, sin que se genere con ello directriz o teoría alguna.
Puede afirmarse, sin embargo, que el compromiso social del escritor sigue siendo una fuerza activa en la literatura, aunque ya no se considere un hecho ineludible en la obra literaria. En esencia, se refleja con ese postulado la convicción de que la palabra escrita puede ser un espacio de resistencia y transformación, al vincular lo artístico con la responsabilidad hacia todo el género humano.
Pero, si todo lo anterior se refiere a la obra escrita, ¿qué sucede con el escritor como ente social?
Ese es otro asunto.
Y aquí entra el tema central de esta nota, la negativa de Laura Restrepo a asistir al Hay Festival, en Cartagena de Indias, en rechazo a la presencia de María Corina Machado.
Con un poco de buena voluntad uno puede creerles a los organizadores del Festival el propósito de ser una especie de terreno neutral para la discusión de ideas y posturas ideológicas.
Con buena voluntad, digo, porque, como respuesta a una consulta, dos sitios diferentes de inteligencia artificial se vieron en riesgo de quemar chips y fusibles para identificar, de entre los casi doscientos invitados a la edición de este año, un grupo de no más de seis participantes quienes, por sus declaraciones y actuaciones públicas, pudieron ser identificados como de izquierda.
Pero dado que quien esto escribe está convencido de que la Inteligencia artificial es bastante ignorante y tiene una manifiesta inclinación a errar y a mentir, vale la pena intentar valorar la neutral postura política de los organizadores del Hay Festival de otro modo.
Según el programa del evento, que ya se puede consultar en internet, la señora Machado, de quien inocentemente se dice que está “liderando el movimiento democrático” en Venezuela,
participará “en forma digital” en una conversación con ese epítome del equilibrio periodístico y hombre sin posiciones tomadas que se llama Moisés Naím. A esa conversación seguirá —copio textualmente— “un debate de 40 minutos sobre la situación actual de Venezuela y en la región y sus posibles escenarios futuros, con la participación de: Luz Mely Reyes, Javier Lafuente y otros periodistas claves conocedores de la realidad del país. El debate será moderado por Moisés Naím.”
Reyes es la directora de Efecto Cocuyo, un informativo digital abiertamente opositor, y Lafuente trabaja en ese ejemplo de periodismo imparcial que es El País de España.
La propia escritora colombiana, cuestionando la supuesta neutralidad del festival, informó que la intervención de la señora Machado se titularía “La voz de la esperanza”.
Y uno se pregunta: ¿debate? ¿Esa cosa que el diccionario dice que es igual a controversia, polémica, discusión y disputa? ¿Con quien debatirá esa gente, que en el mejor de los casos se esforzará por usar diferentes palabras para expresar lo mismo en contra de Venezuela? ¿Quien encarna en ese panel la voz discordante capaz de aportar otra perspectiva?
Francamente, no creo que Laura Restrepo necesitara comprobar hasta dónde es falsa la supuesta neutralidad del Hay Festival para tomar la decisión de no asistir.
Para una escritora cuyo compromiso político se manifiesta con igual fuerza en su obra literaria y su trayectoria personal, era suficiente con sopesar, en su justa dimensión, los recurrentes llamados de la señora Machado a la intervención militar extranjera en su propio país que, dolorosamente, se concretó a escasas dos semanas de su decisión de no asistir a Cartagena.

Escritor, doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Iowa, magíster en Literatura Latinoamericana y profesor jubilado de la Universidad del Zulia. Fue galardonado con el Premio Regional de Literatura Jesús Enrique Losada (2000). Asimismo, se hizo acreedor del segundo lugar del concurso Los niños del Mercosur, de la editorial Comunicarte (Argentina, 2007).